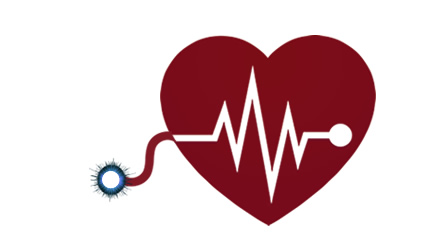Aquella noche llovió torrencialmente y el agua limpió el polvo acumulado en las calles. A la mañana siguiente había dos novedades en la ciudad. La primera, el aire fresco y respirable que purificaba los pulmones de todos los ciudadanos. La segunda, un tipo desgarbado, sin reloj y sin corbata que amaneció tumbado bajo la estatua del angel caído. Hasta tal punto estaba empapado que se hubiesen necesitado un par de cubos para escurrir su camisa de franela. Pero se levantó sin pereza, sin sentir el peso de la lluvia caída, y caminó con los brazos abiertos para secarse al sol o, quizás, para dar un abrazo a quien se lo pidiese. Así se comportan los tipos que no llevan reloj ni corbata, o los que no tienen el rostro enjuto ni impertérrito, ni los ojos enterrados en las fosas, esa clase de tipos que ya no existen en el tiempo pretérito en el que nos encontramos (encontraremos, encontraríamos).
Pasaban las horas y la expectación comenzó a crecer en las avenidas del parque, por donde seguía transitando con los brazos abiertos, sin cerrar su sonrisa ni morderse la lengua. Y como tampoco evitaba el saludo ni escondía sus intenciones, alguien llamó a la policía. La cosa tenía mala pinta, pues ni siquiera sufría el acto reflejo de mirarse la muñeca aunque se hubiese olvidado el reloj, ni se llevaba la mano al cuello para ajustarse la corbata, que bien podría haberse dejado en casa (todos somos humanos; o seremos, o seríamos). Lo que levantó más suspicacias entre los agentes fue el hecho de que no le temblase el pulso, ni le importase pisar los charcos en su presencia. Además, se empeñaba en sonreír sin bajar la vista, disparándoles con aquellos ojos abiertos de par en par.
El hombre que le había denunciado se acercó para señalar algún que otro aspecto que la policía -absorta como estaba ante aquella mirada desafiante – había pasado por alto. Y eso que el bulto en el pecho -bajo los cuadros simétricos de su camisa- no era poca cosa, sino del tamaño de una cantimplora.
-¡Quieto! – gritó uno de los agentes dando un paso atrás y desenfundando su pistola.
El tipo sin reloj y sin corbata, que no tuvo que levantar los brazos porque aún no los había bajado, dijo unas palabras que nadie escuchó.
-¡Atrás todos! -ordenó el policía a sus compañeros- creo que lleva una bomba.
Colocados a los metros reglamentarios le pidieron que se desabrochase poco a poco, muy poco a poco, la camisa.
Decenas de paseantes se habían detenido también a una prudente distancia y, sin perder detalle, se hacían la señal de la santa cruz: líbranos, Señor, Dios nuestro (vuestro, de ellos).
Una nube solitaria, no más grande que un elefante, ocultó el sol por espacio de unos segundos y se borró de repente sin dejar rastro.
Cuando los rayos del sol volvieron a resplandecer en sus armas, los agentes ya estaban cegados por aquel órgano prohibido. En realidad nunca habían visto ninguno. Y qué tamaño. Un corazón viscoso como un animal despellejado, y a la vista de todo el mundo, palpitando a un ritmo intrépido.
-¡Llamen a los artificieros! -vociferó el delator al borde de un ataque de nervios.
——————-
Este relato fue publicado en la revista digital «Cuentos para el andén», nº 39, agosto de 2015.