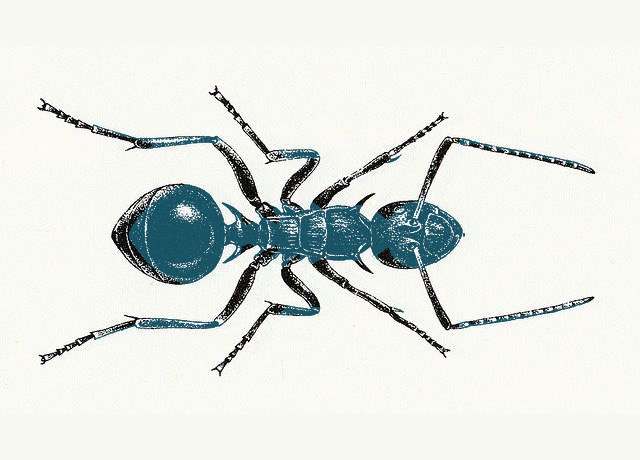Me quedé como bobo viendo corretear las hormigas por el jardín con la comida a cuestas. El calor era sofocante e imaginé que en pocas horas llovería a cántaros, que tendrían que darse prisa. Me puse en su pellejo y alejé de mi cabeza la idea de pisotearlas y ahorrarles tanto esfuerzo.
Esa misma noche soñé con un hotel. Al parecer yo era el director. Para salir de mi despacho tenía que ascender por una ridícula escalera en espiral, estrecha y temblorosa. Alcancé un enorme vestíbulo y me reflejé en montones de espejos a la vez. En el sueño fui un tipo bastante más alto y desgarbado de lo que soy en realidad. No tenía ni un kilo de más, vestía bien… el pelo engominado, el rostro borroso.
Le pregunté al recepcionista por la ocupación del hotel. Las palabras irrumpieron en el sueño con gravedad.
– Estamos completos, señor – se limitó a decir con mi voz, levantando la vista con un gesto de pocos amigos que también resultó ser mío.
Después (o puede que antes), pasé revista a las instalaciones bajo un bochorno insufrible, con mi cuerpo desmesurado y unos zapatos demasiado grandes y torpes. Crucé salones de cuyas paredes húmedas se despegaba el papel pintado repentinamente. Atravesé pasillos estrechos ayudado de un candil de aceite. Mi tremenda sombra se proyectaba por doquier. A patada limpia tumbé las puertas de las habitaciones para comprobar que las camas estaban hechas, las toallas bien dobladas con el logotipo del hotel visible y los amenities del baño en el sitio correcto (en uno de estos baños incluso decidí afeitarme con la dificultad extra de seguir sujetando el candil; recuerdo la cara un poco más nítida y angulosa frente al espejo, y unos ojos grises de extranjero en primer plano, y el semblante lánguido y despreocupado mientras me cortaba en el cuello con la cuchilla de la maquinilla). He de aclarar que los dormitorios, los cuartos de baño, los pasillos, las salones… estaban abarrotados de huéspedes sudorosos a los que saludaba de forma correcta y rutinaria. Todos tenían un aire familiar aunque apareciesen ante mí como espectros a la luz del candil. Sólo al salir al jardín, bajo el sol de un día luminos, empecé a reconocerles. Estaban allí mis enemigos, mis amigos, mi familia. Los compañeros de trabajo, las novias de la infancia, los tipos con los que ando de copas, aquéllos y aquéllas que sólo había visto en contadas ocasiones; también rostros que me resultaban conocidos y a los que no podía poner nombre, todo tipo de gente a la que hacía mil años que no veía, incluso los que ya se han muerto. Todos dentro de un mismo sueño (nunca pensé que fuesen tantos). Soportaban el ambiente tórrido como podían, sentándose en sillas bajo la carpa, en los peldaños del kiosco de la música, buscando la sombra de los árboles centenarios; también había quien se agazapaba en cuclillas tras los setos o se tendía sobre la hierba buscando algo de fresco. Podía distinguir los detalles más nimios de la escena con una visión extraordinaria. Me recreaba en sus arrugas y en el brillo inmóvil de su piel, en las miradas congeladas, en las lágrimas suspendidas en el aire, en las gotas de sudor perlado esperando a deslizarse por sus cuerpos… Daba la sensación de que todo estuviese a la espera de cosas ya sucedidas.
El cielo se oscureció de pronto y alguien me sujetó por el brazo. Su tacto fue gélido e inoportuno. Era el recepcionista (o sea, yo). Venía a hacerse cargo de mi maleta, según me dijo, y también a entregarme la llave de mi habitación. Pero de qué habitación y de qué maleta me hablaba aquel majadero si yo era el director. Me enfrenté a él con dureza mientras él tragaba saliva y trataba de dirigirse a mí (quizás para advertirme de que sangraba a borbotones por el cuello). Le mandé a la mierda antes de que abriese la boca y blandí mi puño derecho amenazándole(me) seriamente. Pero para mi sorpresa, al hacerlo levanté a la vez una pesada y abultada maleta (es posible que hubiese cargado con ella durante todo el sueño sin darme cuenta). Me vi obligado a cambiar por completo de actitud, rogándole que hiciera el favor de cogerla y acercarla a mi habitación. Cuando me entregó la llave quise darle una propina que él rechazó, aprovechando para recriminarme que lo hubiese «ensuciado» todo de sangre, dando motivos a los huéspedes para quejarse. Era cierto. Un reguero sanguinolento indicaba cuáles habían sido mis pasos hasta el lugar en el que me encontraba. Inmediatamente eché la mano al cuello para taponar el flujo de sangre. Aunque resultaba imposible, el hecho de no sucumbir a tal manera de desangrarme dejaba claro que estaba soñando. Traté entonces de replantear mi sueño bajo un punto de vista lógico, pero sufrí un vértigo repentino, una especie de alerta atávica en forma de pitido incesante que se apoderó de mi mente. Puede que así se sientan los insectos, que algo externo a ellos les impida cualquier tipo de introspección -pensé por un segundo.
Y así fue como se colaron las hormigas en mi sueño. Un hormiguero entero se congregó a mi lado bajo una misma señal de alarma, con la misión de unir todos sus cuerpos a modo de puente para sortear un gran agujero en el terreno. Comencé a sentirme como una hormiga más, parte de un organismo gigantesco con cientos de cabezas y patas moviéndose al unísono; acumulando cada vez mayor temperatura corporal, estridulando, friccionando nuestros abdómenes en un trajín sobreexcitado que cesó en el momento en el todas quedamos aprisionadas por la estructura que habíamos construido. Éramos un puente, sí, pero ninguna podía atravesarlo ni llegar al otro lado. Apenas podíamos mover nuestras mandíbulas y lamentarnos de nuestra suerte.
La llave de la habitación dentro de mi puño me devolvió al sueño genuino y a mi rol de director. Definitivamente todo el mundo se había mudado a mi hotel y a mí no parecía importarme que algunas de aquellas personas fuesen las más odiosas y antipáticas que había conocido (y que aún conozco), ni que estuviesen allí esos amigos del pasado con los que siempre he tratado de reconciliarme mientras duermo pero con los que jamás tendré consideración de otra forma. Debía alojarlos a todos, darles de comer, refrescarles, atender sus necesidades y ser cortés en todo momento. Las copas de los árboles se mecieron por un aire demasiado cálido e irrespirable que se tornó súbitamente en viento húmedo. Un trueno que resonó como un latigazo dio paso al aguacero. Al rato descubrí mis pies desnudos sobre la hierba encharcada; resultaban igual de grandes e inútiles que con calzado. Torpemente caminé hacia el resto de los seres de mi sueño. Mis amigos (algunos del alma) no pudieron evitar comentarios francos acerca de cómo iba a poder hacerme con las riendas de todo aquello. Pero algunos de los huéspedes parecían haber tomado ya la iniciativa. Corrían bajo la lluvia con mesas plegables que colocaban dentro de la carpa. Otros cargaban con bandejas llenas hasta los topes de todo tipo de viandas, o con el vino… con grandes tartas barrocas.
No soy ese tipo de persona que sueña siendo consciente de que está durmiendo, y por eso no puedo encaminarlo todo hacia un final deseado. Pero bueno… de alguna manera también consigo que mis sueños no alcancen un final demasiado intenso. A menudo, me despierto cuando presagio que algo puede hacerme daño o dejarme en ridículo. No dejo que el final elija sus escenas ni que dé lugar a metáforas trágicas; como que todo el mundo pueda verme desnudo y cubierto de sangre, o que pueda llegar a personarme en mi propio funeral después de haber estado deambulando por medio mundo, o que un gigante aparezca de la nada para aplastarlo todo a su paso.
Es cierto que tras despertarme empapado en sudor sentí como se descabalaba mi figura cuando me dirigía al cuarto de baño, y que frente al espejo parecía un poco más alto y, a simple vista, algo distinto (quizás no me hubiese despertado del todo). También había un pequeño corte en mi cuello con la sangre reseca, pero nada más… Bueno, quizás al levantarme de la cama (y un rato después al volver a ella) me tropecé con mi equipaje, que seguía en medio de ninguna parte aún sin deshacer. Ah, y al descorrer las cortinas de la habitación comprobé que por fin llovía a cántaros en el jardín, y observé ensimismado como las gotas de agua resbalaban por el cristal; con el suspense de quedarse retenidas por un segundo antes de ser arrolladas por otras gotas que discurrían más rápido desde la parte de arriba, uniéndose así en algo más poderoso: pequeños y efímeros torrentes del tamaño de un lapicero que se diluían por sus propios márgenes. Hasta que la intensidad de la lluvia disminuyó de tal forma que sólo hubo gotitas aisladas y estáticas en el cristal, sin posibilidad alguna de ser arrolladas, de fundirse con el resto y desaparecer.